Entre aquellas gentes del pueblo se hallaba un pequeño grupo de hombres libres, de vida azarosa y de contrastada solvencia económica, amantes del conocimiento y la diversidad, que individualmente o acompañados surcaban a pié todos los caminos conocidos o pendientes de exploración cuando sus obligaciones laborales o personales se lo permitían. Entre ellos se había establecido un vínculo de amistad motivado no solo por su común interés y amor a la naturaleza, sino también por la certeza, contrastada con los hechos y los años, que solo a través del contacto directo y detenido con la tierra que nos circunda se puede comprenderla y amarla. Al cabo de los años entre los privilegiados integrantes de este grupo se había consolidado una tácita complicidad que les protegía de cualquier agresión externa y les allanaba el camino ante la actitud comúnmente cicatera del administrador económico de la corte ante cuestiones relativas al acondicionamiento y mejoras de sendas y calzadas; y para ello no reparaban en solicitar el amparo del rey ante el poder de los administradores, cuando estos se negaban a destinar parte de los tributos en semejantes obras. No siempre fueron atendidas dichas peticiones, pero al menos obtenían mayor receptividad por parte de la realeza, acostumbrada a mostrarse generosa en fechas señaladas para mostrar su buena sintonia con sus súbditos.
El rey Alfonso, antes de iniciar su peregrinaje, decidió consultar y dejarse aconsejar por el más afamado de estos caminantes, de nombre Agustino, veterano caminante y precursor de la mayor parte de las iniciativas que el grupo en su largo devenir había expuesto ante los poderes. Agustino era conocido por su carácter afable, sus moderadas opiniones y su comedida capacidad para negociar. Era muy difícil verlo alterado aunque si mantenía una estricta intransigencia si entendía que la razón le acompañaba. Siempre se hacía acompañar por una extraña dama, de nombre Carmela, de origen noble y buena conocedora de las teorías matemáticas más avanzadas y experta en negociaciones de corto recorrido que precisaban una resolución urgente, y de un genial orador, de nombre Victoriano, antiguo fraile franciscano, que un buen día optó por dejar su hábito al entrarle fundadas dudas sobre su capacidad para afrontar hasta el final de sus días su pertenencia a la congregación y su reclusión en un pequeño y recóndito monasterio, amén de otros motivos que por el momento prefiero soslayar. Era un gran erudito y no había conocimiento que el ignorase, por lo que Agustino, confundido en ocasiones por las enrevesadas explicaciones de sus interlocutores, acudía a su ayuda con un leve levantamiento de cejas, al que Victoriano respondía raudo y expedito lanzando una verborrea que dejaba atónito y mudo al más locuaz de los mortales. Pero dadas las circunstancias prefirió prescindir de ambos: ni se iba a hablar de números ni se presumía treta alguna por parte de la realeza.
En esta ocasión, Agustino respondió a la llamada del rey, acompañado del Leonés, previa autorización de los consejeros reales, dado su gran dominio de la lengua gallega y su profundo conocimiento de aquellas tierras, en las que fue educado desde su más temprana edad por monjes benedictinos. A última hora de la tarde anterior fueron recibidos en el salón de visitas por un entusiasmado monarca , una veintena de sus acólitos más cercanos y una representación del clero local. Las prisas marcaban el ritmo de los acontecimientos. La premura lo dominaba todo, cada acto, cada encuentro…era preciso darse prisa para que nadie se adelantase a los deseos de su majestad de ser el primero de los peregrinos en visitar el sepulcro sagrado. Él sería el primero de los penitentes, así quedaría registrado en las crónicas, el primer súbdito del apóstol que contemplaría sus restos después de someterse al sacrificio de recorrer el camino a pie y con sus pies desnudos, acompañado del núcleo más selecto de su séquito y por diez miembros del grupo caminamos, el grupo de caminantes liderado por Agustino, además de un reducido ejército de soldados, que estarían a cargo de la defensa ante eventuales agresiones y del levantamiento y desmantelamiento de los campamentos. Agustino, curtido en mil batallas, no quiso desairar al rey recomendándole que se apropiara de un buen calzado para afrontar las numerosas etapas de un camino repleto de dificultades orográficas y de sendas atestadas de piedras y barro, por lo que aceptó sin réplicas la obstinada decisión de Don Alfonso, sabedor que su majestad, acostumbrado a pisar sobre alfombras, enseguida renunciaría a tan memorable penitencia. Rematadas las cuestiones preliminares se decidió que a la madrugada de dos días después emprenderían el camino desde la puerta del claustro de la futura catedral.
La premura impidió que Agustino pudiera reunir al grueso del grupo caminamos. Algunos se hallaban ocupados en menesteres privados y otros viajando. Los presentes, conocedores del reciente descubrimiento, ardían en deseos de preparar sus macutos y salir cuanto antes. Después de ser informados de cuáles eran los planes del rey la inquietud asomó en el rostro de todos, ya que nadie quería quedar excluido del séquito real. Algunos, por las responsabilidades que venían asumiendo en el grupo, otros, por sus más que contrastados conocimientos y habilidades fueron elegidos directamente. El resto a sorteo puro. De todos modos , para evitar que el resentimiento se apoderase de alguno, se optó por que aquellos que no fueran en la comitiva, hiciesen el camino por su cuenta, siguiendo los pasos , discretamente cerca , del cortejo real, y procurando mantener sigiloso contacto a lo largo de las etapas a través de un par de enlaces. Se comprometieron a que tanto los que iban a formar parte de la comitiva real como los que irían siguiendo su estela se reunirían en las cercanías del sepulcro y lo visitarían todos juntos, como grupo. Resueltos todos los pormenores, cada cual se encaminó hacia su hogar. Eran muchos los preparativos y poco el tiempo del que disponían para iniciar el que muchos siglos después sería conocido como el primero de los caminos, ¨El Camino Primitivo¨.
Mucho antes del amanecer, cuando aún arreciaba una persistente llovizna, ya se empezaron a percibir los primeros movimientos de soldados por los aledaños del claustro. El resplandor de las antorchas que algunos de ellos portaban se iba extendiendo por las angostas calles que conducían a las afueras del recinto urbano. A pesar del gran despliegue humano apenas era audible las voces y los ruidos. Se pretendía que la comitiva pasase inadvertida. El rey no deseaba ningún tipo de reconocimiento, ni gestos de pleitesía y admiración hacia su persona, al menos por el momento. El pueblo que, alertado por el misterio que rodeaba todo aquel despliegue desde hacía dos jornada dormía con ligero sueño y con los sentidos bien despiertos, se levantó sincronizado por una supuesta curiosidad innata y, entreabriendo puertas y ventanas, observaba, atónito y atemorizado, el silencioso y tétrico desfile de soldados, pajes y seres encapuchados. Cerraban la comitiva unos cuantos carros lujosamente decorados y media docena de caballos tirados por siervos altos y fornidos. Don Alfonso II iba caminando descalzo, precedido por dos siervos que iban limpiando las calles a su paso. A los ojos de un supuesto viajero, situado en la cima de un alto cercano, a esas horas , Oviedo parecería una ciudad inexplicablemente enmudecida, asediada por un fantasmal ejército e incendiada por cientos de pequeños fuegos.
Nada más salir de la ciudad, como cabía de esperar el terreno se volvió abrupto y resbaladizo. Piedras de todos los tamaños y formas minaban un camino oscilante que tan pronto se empinaba como descendía bruscamente. El rey seguía descalzo y evitaba con un asombroso estoicismo quejarse de las profundas heridas que se iban evidenciando según avanzaba la comitiva. Diminutos regueros de sangre, cada vez más numerosos, culebreaban a su gusto hasta desembocar y diluirse en la encharcada tierra que encauzaba el camino. Agustino se acercó con el debido respeto y le preguntó qué tal se encontraba. El rey, empalidecido y tambaleante, le contestó que no muy bien, pero que era su deber cumplir con lo prometido. Descansaría las veces que fueran necesarias y que su médico sabría aliviar sus dolores y curar sus heridas. Agustino le replicó que no dudaba de las habilidades del médico, pero que poco se había avanzado y el retraso era más que notable, teniendo en cuenta de que la voluntad de su majestad era la de ser el primer peregrino en visitar la tumba del Santo Apóstol, y que de seguir así serían otros los que se adelantasen, ya que la noticia del descubrimiento posiblemente habría llegado a todos los rincones de los diferentes reinos. Agustino quería insistir pero prefirió callar y no contrariar al obstinado rey. La guardia personal del rey, que desde el inicio de la marcha rodeaba a Don Alfonso, lanzaba miradas preocupadas y resignadas al observar la figura cada vez más desvencijada y grotesca del monarca, expresando con la mirada la impotencia por la persistente insistencia de aquel de proseguir descalzo su camino. El Leonés y Ángelo, un astuto comerciante nacido en un valle próximo a Oviedo, encabezaban una comitiva que avanzaba con desesperada lentitud. La obstinada actitud del monarca estaba creando un clima excesivamente tenso entre todos los integrantes y , sobremanera, en el grupo de caminantes que avanzaba a una discreta distancia. Necesitaron seis horas para llegar al alto del estraperlo, conocido lugar de encuentro de comerciantes que mercadeaban por libre sin asumir ningún impuesto. En el entorno de una posada situada en la misma cima del alto, todo el cortejo detuvo su camino. El rey fue llevado en volandas al interior de la posada , en la que fue intervenido y vendado con tal aparatosidad que daba la impresión que más que piernas llevaba un par de cilíndricas escayolas. Cada cual descansó como pudo, aprovechando, unos, para echar un breve sueñecito, otros para cambiar impresiones o bien, simplemente, para mirar boquiabiertos el magnífico paisaje que desde este privilegiado lugar se atisbaba. Emiliano, un afamado corredor de fondo, después de reunirse con varios miembros del grupo caminamos y, aprovechando el momento de asueto, se lanzó cuesta abajo, a través de un frondoso pinar, en busca del grupo rezagado para informarles de cuál era la situación en la que se hallaban. Les pidió paciencia y calma, y les informó que estaban convencidos que la resistencia del monarca estaba a punto de hacerse añicos. Israel, empedernido lector y reconocido trovador, se erigió por la voluntad de los presentes como portavoz del grupo rezagado, siendo ese su cometido durante el resto del camino. Emiliano les prometió que se acercaría siempre que hubiera noticias relevantes que les afectase, y se despidió echando a correr tal como había llegado.
Reanudada la marcha, dos horas después el monarca se desplomó sobre un suelo pedregoso sin dejar pellejo ileso. La sangre le envolvía medio cuerpo y el otro medio se dejó enterrar por una tierra negruzca que incluso se atrevió a rellenarle la desdentada boca abierta de par en par. No se hizo esperar la reacción desbocada de cuantos rodeaban al monarca en tan trágico percance. Mientras unos se lanzaron para protegerlo, otros acudieron para levantarlo. De tal forma se abalanzaron unos y otros que acabaron chocando y desplomándose una buena parte de ellos, con la pésima fortuna para el rey, al sentir como su cuerpo amortiguaba el peso de tantos cuerpos. El caos fue de tal calibre que tardaron varios minutos en desliar la madeja humana formada en torno a la primera autoridad del reino. Aislados y estirados todos los hilos, el monarca fue conducido a una tienda de campaña. Su médico personal y Mariana, experta en primeros auxilios y miembro del grupo caminamos, fueron los dos únicos autorizados para atenderlo. No sabían si estaban observando un cadáver o a un moribundo a punto de fallecer. Las trazas eran más propias de un vivo a punto de ser momificado que la de una momia en vías de ser resucitada. Necesitaron muchas horas, muchos apósitos y mucha paciencia para reanimar un cuerpo que se obstinaba en dejar de respirar. Cuando ya se daban por vencidos, sin saber qué más hacer, y abocados a comunicar la funesta noticia, escucharon el silbido de una voz que pugnaba por asomarse y dejarse oír. El rey había despertado e intentaba decir algo. El médico se acercó, aguzó el oído y pudo deducir que el monarca preguntaba, al menos ese era su propósito, qué en dónde estaban. El médico le respondió, sin saber si sus palabras iban a ser escuchadas, que se hallaban en un hermoso lugar a los que los campesinos llamaban Peñamor. Fueron necesarios muchos días de cuidados intensivos para que el monarca fuera recuperando al menos parte de sus movimientos. Los consejeros reales se reunieron para deliberar si era menester proseguir el camino dado el lamentable estado del rey, pero la testarudez de Alfonso era de tal magnitud, que optaron por no mencionarle sus deliberaciones y acatar la firme decisión del monarca de continuar, aunque su vida peligrara. Al cabo de dos semanas reemprendieron el camino. Habilitaron uno de los carros con una camilla bien dotada de aterciopeladas mantas. Bajo la protección y al calor de ellas, Don Alfonso , descalzo, siguió recuperándose de sus múltiples fracturas y de sus penas por los maltrechos caminos como el más abnegado y venerado de los peregrinos. El ritmo de marcha seguía siendo muy lento. Apenas avanzaban unas cuantas leguas por día. El monarca precisaba la asistencia continua de su equipo médico. Sus fiebres le provocaban permanentes delirios que le hacían ver y oír lo que solo su imaginación era capaz de entender. Afortunadamente su estado de enajenación mental iba disminuyendo con el paso de los días, permaneciendo cada vez más tiempo sumido en un profundo sueño. A los miembros del grupo caminamos, resignados al curso de los acontecimientos, se les veía apáticos y contrariados, sin saber cómo afrontar los hechos. Ellos estaban acostumbrados a caminar sin apenas contratiempos, estableciendo una media diaria, respetando el sustento, la diversión y los descansos. Aquello no entraba en sus planes. Habían fijado un tiempo aproximado de viaje, y apenas habían andado una veintena de leguas y ya llevaban consumidas tres semanas de camino. Sus víveres disminuían y el cansancio que provocaba los constantes recesos les privaba del disfrute de un entorno exuberantemente bello. Para enredar mucho más el tenso ambiente que se respiraba, se encontraron con que el rio Nalotium , debido a las incesantes lluvias, se hallaba desbordado por su ribera más accesible. Los barqueros del lugar recomendaron esperar a que las aguas descendieran y perdieran velocidad. Pero nada parecía otorgarle a la espera visos de ser breve. El fatalismo se apoderó del ánimo de todos y cada uno de la aciaga comitiva, excepto de Don Alfonso, que seguía en su lecho, peleándose por seguir reinando e inconsciente de cuántos infortunios había desencadenado su decisión de no calzarse.
Victoriano, tan desesperado como el que más, no desperdiciaba ninguna oportunidad, pero eso sí, a espaldas de los consejeros y la guardia real, para despotricar contra el rey, su supuesta castidad y su iluminada peregrinación. Agustino, temeroso de que aquellas peroratas insidiosas llegasen a oídos de cualquier monárquico próximo al rey, le suplicaba que callase o moderase su discurso. El desquiciado Victoriano le replicó con una sarta de improperios hacia la corte y hacia todos los que consentían los excesos de la misma. Un asesor del rey que no se hallaba lejos, se percató de la disputa y apeló a un par de soldados a que detuvieran sin contemplaciones al manifiesto difamador. De poco valieron que todos los miembros del grupo presentes intercedieran hasta la saciedad ante el consejero real, pero sus alegatos caían una y otra vez en saco roto. Custodiado por un par de soldados fue llevado y amordazado a uno de los carros. Victoriano, preso de un ataque de pánico se zarandeaba con piernas y brazos, hasta que un soldado le golpeó con la empuñadura de su espada, dejándole inconsciente y con un reguero de sangre serpenteando por su cara. Agustino y sus compañeros fueron amonestados y avisados de que no tolerarían ninguna ofensa más. Podían elegir entre quedarse o irse. Eligieron quedarse. No podían dejar solo a Victoriano, a expensas de ser ajusticiado sin juicio y sin defensa. El grupo tenía muchos cuerpos pero solo una cabeza, y como se está viendo, con muchas caras.
Tres días después las aguas volvieron a su cauce y la corriente apaciguó su ímpetu. Se acondicionaron inmensas balsas y en muy pocas horas toda la comitiva llegó a la otra orilla. Dos horas más tarde se encontraron con un pequeño poblado muy animado. Puestos de fruta, verdura, artesanía y enseres de todo tipo, amueblaban una pequeña e irregular avenida repleta de comerciantes y campesinos que mercadeaban a ritmo de la música y canciones que ofrecían un par de trovadores. Allí, en esa pequeña aldea, para el agrado de todos, menos para el convaleciente rey, ignorante de todo, y para Victoriano, preso de sus diatribas, se decidió pasar la noche…


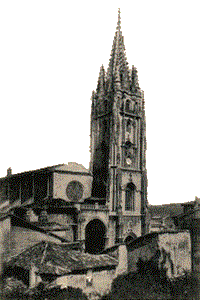
 Últimas entradas de quienes nos cuentan:
Últimas entradas de quienes nos cuentan:
 Han opinado ultimamente:
Han opinado ultimamente:







Te superas cada día Joaquin. Esperamos impacientes las próximas entregas- Enhorabuena
ResponderEliminarLogrará Victoriano, cual libre Espartaco, librarse de su presidio? Conseguirá Agustino interceder ante el monarca casto? Lo ayudará el Leones en ese empeño? Se cansará Emiliano de correr "palante y pa tras" dando "recaos" Dimitirá el tal Israel de su responsabilidad como como portavoz del grupo rezagado aduciendo que no es no? Y lo más importante: Conseguirá la dama de nombre Carmela un confortable alojamiento y digna cena para este variopinto séquito? Todo esto y más en la PRÓXIMA ENTREGA.
ResponderEliminarComo dice Ismael estamos esperando impacientes la próxima entrega. Precioso
ResponderEliminarEmiliano esta deseando volver a correr "palante y pa tras" otras misiones le tienen atado en estos momentos. Muchas gracias por tus relatos..
ResponderEliminarUn saludo a todos
Eliminar